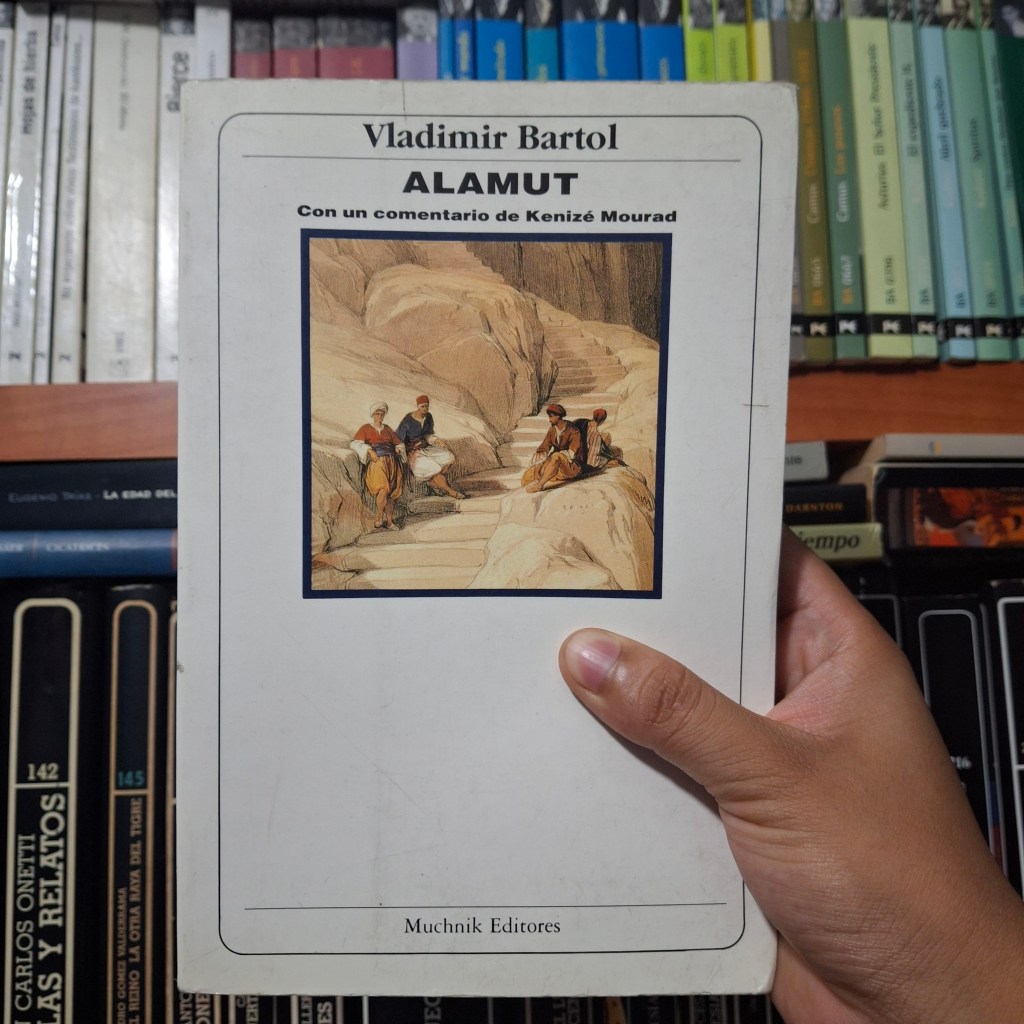(Un comentario sobre la novela Alamut, de Vladimir Bartol)
Por Kenizé Mourad
Este libro es como una muñeca rusa. Dentro de un primer envoltorio aparece otra muñeca, luego otra y otra mas… Con los colores de un cuento oriental colmado de jovencitas, de fuentes y de rosas, bajo la apariencia de una notable reconstitución histórica de la vida de Hassan Ibn Sabbah, fundador de la secta de los «hashashins» —de donde proviene la palabra asesino—, surgida en el Irán musulmán del siglo XI, en realidad se trata de un viaje iniciático. Cuando crees haber llegado, haber comprendido, te das cuenta de que no es más que una etapa, que hay que seguir andando, cada vez más lejos, y que la búsqueda no tiene fin.
Sin embargo, dan ganas de detenerse en la fascinante epopeya del «Viejo de la montaña», este Hassan Ibn Sabbah que había fundado su poder en el adoctrinamiento político religioso y en sus «fedayines», comandos suicidas que lo obedecen ciegamente.
Escrito en 1938, el libro nos parece en efecto profético. Pero si la actualidad concentra hoy sus focos en los excesos de cierto ayatola, también iraní, habría que ser intelectualmente miope y no comprender nada de la obra de Vladimir Bartol para creer que el fundamentalismo islámico es el blanco de su ataque. Y ello por la sencilla razón de que en esa época los fanatismos religiosos estaban poco exacerbados. El problema era en cambio el de los fanatismos políticos, generadores de dictaduras.
En vísperas de la guerra, Bartol vive cerca de Trieste, ciudad en la que los todopoderosos fascistas italianos se miden con los estalinistas… Filósofo y erudito, Bartol rechaza todos lo totalitarismos, tanto de derecha como de izquierda, pero en ese clima de intolerancia política no podrá hacerles frente de manera directa. Tendrá que disfrazar su narración, y para ello deberá situarla en un Oriente medieval. Más tarde admitirá que, con los rasgos de Ibn Sabbah, era a Stalin, a Hitler, a Mussolini a quienes quería evocar, para trazar así el retrato del dictador de los tiempos modernos. Y éste es un dictador mucho más temible que el de antaño, porque si bien ya no hay esclavos, hay otro tipo de yugo, más terrible e insidioso: el yugo aceptado, que pasa por conocimiento y libertad.
Vladimir Bartol nos describe a los «fedayines» del «Viejo de la montaña», jóvenes idealistas que sólo sueñan con sacrificar sus vidas por «La Causa». Ciegos y sordos a todo lo que no es su creencia, son instrumentos dóciles en manos del amo. Exactamente como lo fueron las juventudes hitlerianas o estalinianas, o las falanges de Mussolini. Y como lo son hoy en día los extremistas de cualquier calaña que se matan recíprocamente agitando la bandera de la Virgen, de Mahoma, de Krishna o de Baader-Meinhoff —por no mencionar a las sectas, cada vez más numerosas, maestras consumadas en el arte de la manipulación psicológica.

En este fin del siglo XX podemos comprobar que la intolerancia es lo que está mejor repartido en el mundo. Hasta quienes se jactan de ser intelectuales parecen haber olvidado el gran principio que enunciara Spinoza: «No se trata de juzgar, se trata de comprender». Lo único que ha cambiado son los conformismos, y pocos son quienes se atreven a oponerse a las modas. Quizás ello se deba a que, en los países occidentales, la mayor parte de los intelectuales están integrados en el establishment, y no tienen ninguna urgencia en cortar la rama sobre la que se han posado.
Situación peligrosa, porque, como lo muestra Vladimir Bartol, el totalitarismo nace y se nutre de la cobardía de una sociedad. Desde luego, la mayoría siempre ha preferido la tranquilidad a la verdad, y su interés personal a la justicia. Amigos, si los muros de contención, que deberían ser los intelectuales, claudican, la puerta queda abierta a todos los extremismos.
¿Libro moral? No, por cierto, aunque su autor pertenezca al linaje de los grande moralistas. Porque el principio fundamental en el que se basa la secta de los «hashashins» es la conclusión a la que llegó Hassan Ibn Sabbah, ese héroe sombrío que Bartol termina por hacernos entrañable. «Nada es verdad, todo está permitido». Este es el vacío que transmitirá a sus discípulos más cercanos, aquellos que considera lo bastante fuertes como para soportar el escepticismo absoluto a partir del cual todo es posible —desde el sonriente hedonismo de un Omar Kayyam, el poeta amigo de Ibn Sabbah que pasó su vida bebiendo y celebrando el amor, hasta las más aterradoras construcciones del instinto de poder, como esa secta de asesinos.
Pero ni siquiera esta certidumbre es absoluta, eso sería demasiado fácil…y Bartol es demasiado fino como para dejarnos en esta verdad paradójica: «nada es verdad».
Así es que el «Viejo de la montaña» se retirará a su torre de marfil para «quedarse con sus últimos pensamientos». No sin antes enviar a su discípulo favorito a recorrer el mundo en búsqueda (¿loca?) de una verdad…
La última muñeca de este cuento filosófico es que lo importante es rehusar toda certidumbre.
Pero es claro, no hay última muñeca.
París, marzo de 1989.
»Resolví visitar a Omar en su propiedad de Nishapur. Me puse en camino, hace de esto unos veinte años, y encontré a mi viejo condiscípulo entre el vino, las mujeres y los libros. Mi rostro no debió de haberle inspirado confianza. En efecto, incluso aquel hombre indiferente tembló al verme. «¡Cómo has cambiado!», exclamó cuando por fin me reconoció. «Se diría que vuelves directamente del infierno, de tan demacrado y curtido que estás» Me abrazó y me invitó a quedarme en su casa. Me abandoné a aquella comodidad: tras tantos años de vagabundeo, por fin gozaba de reposo y de la sal de aquellas conversaciones libres que la gracia del vino volvía espirituales y eruditas. Nos contamos mutuamente todo lo que nos había sucedido. También nos confiamos nuestros hallazgos espirituales, nuestras experiencias vitales, sólo para constatar, ante nuestra mutua sorpresa, que ambos habíamos llegado por diferentes caminos a conclusiones asombrosamente similares. Por decirlo de alguna manera, él no había salido nunca de su casa, yo había recorrido la mitad del mundo. «Si estaba necesitado de una señal que me confirmara que he llevado mi investigación por el buen camino, pues bien, hoy la recibo de tu boca», le gustaba decir. Y yo no dejaba de responderle: «Cuando hablo contigo y veo que nos entendemos tan bien, me siento ahora como Pitágoras, que oía zumbar las estrellas en el universo, señal indiscutible de la armonía de las esferas…».
»Un tema nos gustaba por encima de los demás: el examen de las posibilidades del conocimiento. «Un conocimiento total y definitivo es imposible», proclamaba, «pues nuestros sentidos mienten. Pero son los únicos mediadores entre las cosas que nos rodean y lo que conoce de ellas nuestra razón». «Es exactamente lo mismo que afirman Demócrito y Pitágoras», observaba yo. «Por eso la gente los condenó por impiedad, mientras ponían por las nubes a Platón que los llenaba de fábulas.» «Así han sido siempre las multitudes», seguía Omar. «Temen la incertidumbre, por eso prefieren una mentira bien servida que cualquier conocimiento, por elevado que sea, que no les ofrezca un punto de apoyo sólido. En esto no se puede hacer nada. El que quiera ser un profeta para las multitudes debe actuar con ellas como los padres con sus hijos: debe alimentarlas de leyendas y de cuentos. Ésta es la razón para que el sabio se mantenga lejos de ellas.» «Sin embargo, Jesús y Mahoma querían el bien de las multitudes.» «Sí, sí, deseaban el bien para ellas pero también conocían su infinita pobreza. Sólo la compasión los empujó a prometerles el paraíso en pago de todo lo que sufrieran en este mundo, para recibirlo en el otro.» «¿Por qué, entonces según tú, permitió Mahoma que miles de hombres muriesen por su doctrina, una doctrina basada en una fábula?» «Creo que porque sabía que de todas maneras se matarían entre si por motivos mucho peores. Quiso garantizarles así una cierta felicidad en la tierra. Para conseguirlo inventó sus conversaciones con el ángel Gabriel…sino, no le habrían creído… Y prometerles después de la muerte todas la riquezas del paraíso…y así conseguido, convertirlos en hombres valerosos e invencibles.» «Me parece», seguía yo tras un momento de reflexión, «que hoy ya nadie correría alegremente a la muerte con la única promesa de entrar después en el paraíso». «También envejecen los pueblos», respondía él, «la idea del paraíso se ha difuminado en el espíritu de la gente y ya no suscita la exaltación de antaño. La gente ya sólo cree por pereza, por temor a tener que aferrarse a algo nuevo.» «¿Entonces piensas que en la actualidad, si un profeta anunciara el paraíso a las muchedumbres para ganar su adhesión, fracasaría?» Omar sonreía: «Ciertamente. Pues una misma antorcha no arde dos veces, de igual manera como no florece el tulipán marchito. El pueblo se contenta con sus pequeñas comodidades. Si tú no tienes la llave que les abra el paraíso en vida, mejor es que abandones toda esperanza de convertirte en profeta.»
»Cuando le oí pronunciar aquella frase, me tomé la cabeza con las dos manos como golpeado por el rayo. Omar había expresado en broma una idea que incendió mi alma. Sí, los pueblos buscaban fábulas y cuentos y amaban la ceguera en la que vagaban. Omar acababa de servirse una copa de vino. En ese momento nació en mí un plan, que sentí poderoso, inmenso, un plan que el mundo nunca había conocido: aprovechar la ceguera humana hasta sus últimos límites. Servirse de ella para alcanzar el cenit del poder y volverse independiente del resto del mundo. ¡Realizar la fábula! ¡Transformar la leyenda en realidad, de manera que la historia hablara de ella mucho tiempo después! ¡Hacer un gran experimento con el hombre!
Otros textos sobre textos:
Aires de familia: cómo nos acostumbramos a los billetes de monopolio