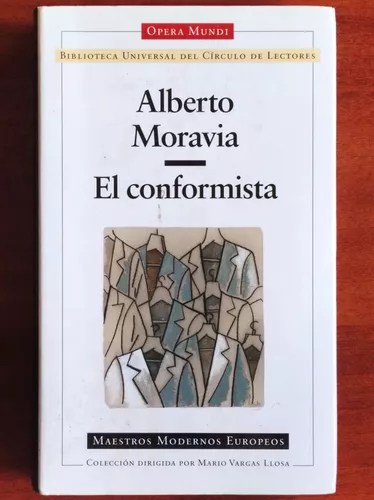por Plinio Apuleyo Mendoza
Una buena novela se reconoce en un signo que es común a todas ellas: no admite una interpretación sino muchas, porque la ambición que impulsa a su autor ha buscado algo más que reflejar un entorno social o político, un cuadro de costumbres, un drama intimista o un retrato psicológico. Puede ser todas esas cosas a la vez y éste es el caso de El conformista, quizá la más profunda, más madura y hasta cierto punto de vista la más compleja de las obras de Alberto Moravia.
Habitualmente se ha visto El conformista como el retrato de un personaje muy representativo de la Italia fascista y, a través de él, el de la sociedad italiana de esa época, sociedad que habría dejado una huella profunda en la generación del propio Moravia. Dicha interpretación, desde luego, es válida pero insuficiente. Corre el riesgo de subordinar la novela sólo a un episodio histórico. Y El conformista, aun visto bajo esa iluminación, es más ambicioso. Busca disipar un enigma que ha torturado a historiadores y analistas políticos: la hipnosis colectiva que, en un momento dado, convierte a sociedades cultas, pensantes, con un brillante legado de artistas y de pensadores críticos, en un pasivo rebaño de ovejas dispuesto a seguir a un caudillo habitado por furias elementales y a una desquiciada ideología pregonada por él.
Los historiadores suelen explicar el repentino ascenso del totalitarismo y su permanencia en el poder mediante dos fenómenos: la enajenación de una ideología y su capacidad represiva, una vez que se ha hecho dueña del poder. La ideología puesta al servicio de un Estado totalitario representa para sus devotos una dispensa moral y a la vez una dispensa intelectual. Jean-Francois Revel lo ha explicado muy bien. En el fascismo, el nazismo o el comunismo, el fin justifica los medios. Todo lo que contribuya a la conquista o conservación del poder y al aniquilamiento de quienes se oponen a sus objetivos, está de antemano legitimado. El siglo xx fue, en última instancia, uno de los más sangrientos de la historia por esa suerte de licencia que anuló todas las conquistas logradas por la democracia y su respeto a las libertades individuales. No hay, éticamente hablando, límites para una acción represiva. Los ciudadanos son convocados a ser fieles servidores de una causa, que en unos casos se identificaba con la dictadura de una clase y de sus supuestos representan tes —un partido, un comité central, un secretario general—; en otros, como el nazismo, con el predominio de una raza y en el caso del fascismo de Mussolini, con el de una nación y sus pretensiones imperiales. La dispensa intelectual permite acreditar una teoría aberrante y obedecer ciegamente a un caudillo sin refutación posible porque el principio mismo de la discusión queda abolido. El doble blindaje —intelectual y ético— constituye su fuerza. La acción tiene esta capacidad motriz que la santifica y la convierte en un instrumento de movilización general.
Todo esto ha sido ampliamente tratado por los historiadores, pero hay un hecho determinante en la configuración de tal tipo de Estado y de sociedad que ha quedado huérfano de explicaciones más profundas y subjetivas: es la pasividad o el conformismo de la mayoría de ciudadanos que, en un momento dado, le sirven de soporte a esta clase de sistemas. Una exploración de este género es más propia de un novelista que de un analista político, pues se trata de mirar de qué manera se refleja la enajenación política en el interior de una conciencia. Y éste es el empeño de Moravia en El conformista. Marcello, el principal protagonista de la novela, de ante- mano encuentra justificable y plausible el régimen de su país. Comparte sus falsos valores y obedece a su disciplina. Le basta mirar a su alrededor para considerar que hace lo justo. En la uniformidad que busca, en el deseo de identificarse con el mundo que lo rodea —única manera de enmascarar perturbadoras y secretas tendencias suyas—, uno percibe la supervivencia de un instinto atávico, tan viejo como el mundo: el de pertenecer a la tribu renunciando a una autonomía individual, a una real libertad con toda su carga de singularidades, a un perfil propio ajeno a la sumisión al rebaño.
Sobre esta disyuntiva que se les plantea a los individuos en toda época y lugar —asumir su libertad o refugiarse en la opacidad de la tribu—, Moravia pone una mirada llena de humor. Marcello proviene de un mundo burgués. Es hijo de una madre estrafalaria que no se ajusta, ni por su carácter ni por su condición social, al modelo gris de esa vasta clase media que comparte idénticas aspiraciones, principios, ceremonias sociales y conformismo político, en la cual Marcello quiere incrustarse. Para él, normalidad es sinónimo de mediocridad. Los convencionalismos son las reglas de la tribu. Todo, en apariencia, corresponde a estos códigos comunes. Todo: la idea de la felicidad y del confort, una forma única de vida y hasta los detalles más triviales de su entorno doméstico. Nada escapa al ojo del novelista, ni los objetos de un apartamento, diseminados por encima de las consolas y de las mesas, que Moravia describe con una minuciosa ironía: «una muchacha desnuda arrodillada en el borde de un cenicero, un marinero de mayólica azul que tocaba el acordeón, un grupo de perros blancos y negros, dos o tres lámparas en forma de bola o de flor». Decidido a refundirse en este estrato social a través del matrimonio, encuentra a una mujer que en apariencia no es sino la copia de cientos de miles de chicas de la clase media romana. La boda con ella se realiza sin que falte un solo detalle consagrado por la costumbre, incluso el menú compuesto de un consomé frío, filetes de lenguado, surtido de quesos y helado diplomático. Moravia colecciona con risueña malevolencia todas las piezas del mosaico que identifica a la tribu social descrita por él.
Sin duda esa tribu cambia con el tiempo, pero sin dejar de ser tribu. La identificación entre quienes la conforman constituye el rasgo atávico. Así, los hombres y mujeres que en los años treinta paseaban por el Corso, en Roma, vestían seguramente de otra manera, oían otro género de canciones y tenían otra suerte de fidelidades o enajenaciones políticas, distintas a las de hoy. Pero se parecían entre si, eran idénticos como lo son hoy los muchachos que abarrotan en esta época la misma vía durante un día de fiesta Se igualan en la informalidad de sus vestimentas —vaqueros, chaquetas de cuero—, en la manera de teñirse o raparse el cabello o de llevar aretes y en su relación con el otro sexo. La sumisión a una forma ritual de rebeldía los remite de nuevo a la tribu.
Pero entendámonos: Moravia no se detiene en la pintura de esta mediocre normalidad. Su propósito va mucho más lejos. Muestra que ella es solo un juego de apariencias. Como ocurre en la vida misma, en cada personaje suyo describe una asombrosa singularidad. La compleja concurrencia de factores psicológicos propios hace de cada uno de nosotros un individuo distinto, único. La normalidad, en última instancia, no es sino un juego de representación, una careta.
Marcello, por ejemplo. Es el conformista. Funcionario del régimen, se sienta al lado de hombres que cumplen del mismo modo su rito burocrático. Actúa y piensa como el régimen espera que lo haga él y cuantos comulgan con el credo oficial. Se casa sin amor con una muchacha en suma banal, cuyas ambiciones no son distintas a las de todas las mujeres de su clase y de su tiempo: adquirir un apartamento, un auto y unos muebles; tener unos cuantos hijos. Pero nada de esto resulta cierto. En realidad, Marcello desde niño ha advertido en él rasgos de una anormalidad que lo llena de inquietud, quizá de pavor. Sin saber él mismo por qué, le gustaba destrozar el tallo de las flores y descuartizar lagartijas. Movido por una oscura crueldad, ha matado el gato de un vecino con su honda. Además, caprichos, coqueterías y otros rasgos femeninos de su carácter lo hacen apetecible a los ojos de un homosexual. A estas dos tendencias latentes en él le debe el hecho crucial de su vida: el que va a configurar su destino. Consciente de esta singularidad suya, comprende tardíamente que el mayor error de su vida ha sido «buscar una normalidad cualquiera a través de la cual comunicarse con los demás». Esa normalidad —lo descubrirá después— «no era sino una forma vacía, en cuyo interior todo era anormal y gratuito».
En el fondo, el drama de este conformista es el mismo de Raskolnikov, el personaje de Crimen y castigo. Raskolnikov comete su crimen, pero abrumado por la culpa busca inconscientemente dejar pistas a la policía, pistas que acaban delatándolo. Necesita ser castigado. Antes de Moravia, Dostoievski había explorado a fondo estas profundidades psicológicas. Hijo de una sociedad católica, que envuelve en sentimientos de culpa la aventura erótica, Marcello, como sin duda el propio Moravia, ha interiorizado profundamente la noción católica del pecado. También él mismo busca el castigo a través de una opacidad que lo haga invisible en medio del rebaño. Lo curioso es que la adaptación al mundo oficial donde se mueve ese sentimiento de culpa desaparece cuando debe facilitar la liquidación en París de un adversario del régimen. Para él, normal, en última instancia, es lo que los demás hacen o aprueban. Sólo que, poco a poco, nada corresponde al conformismo que se ha impuesto y al papel que, en su teatro personal, ha creído atribuirle a quienes ve como expresión de esa normalidad buscada. Giulia, su novia, no es la muchacha virgen que esperaba encontrar la noche de bodas. Su historia, al contrario, tiene vericuetos sórdidos. Experiencias poco santas pulverizan la imagen convencional que él se había hecho de ella. El amigo de la familia y padrino de la boda resulta ser un anciano sátiro que la doblega con innobles chantajes a sus caprichos.
Nada sucede como Marcello se lo había propuesto. Si somos aún, como decía un personaje de Bergman, «analfabetos del sentimiento», también en ese campo a veces tormentoso de los impulsos y de los instintos hay insospechadas cargas explosivas que desconocemos. En pleno viaje de bodas, Marcello, el conformista, se descubre una súbita pasión por una mujer que conoce bien su misión y lo desprecia. Esa mujer, a su turno, resulta sacudida por una pasión tan intensa como la suya, sólo que no por él sino por su esposa. En suma, nada corresponde al diseño del conformista.
De esta manera, Moravia se complace en destruir el mundo dentro del cual su personaje se ha refugiado. Pero no hay en ello el simple capricho de un gran fabulador. En realidad, está haciendo visible los secretos detonadores que gobiernan el destino humano y la manera como la vida es un juego de contingencias donde el azar con frecuencia es el auténtico protagonista.
En El conformista encuentra uno los temas que sitúan a Moravia en la vanguardia de su tiempo. En todo sentido es un novelista de esta época, de la posmodernidad, con todos los parentescos y con todas las rupturas con el pasado que esto supone. Uno advierte en él toda una línea de filiación, por ejemplo, con los escritores que en el tema del absurdo encontraron un reflejo del mundo contemporáneo. Ni el conformista ni el personaje de El extranjero, la célebre novela de Albert Camus, constituyen paradigmas. O bien responden a la denominación del antihéroe de nuestro tiempo cuyos actos rozan una cierta amoralidad, o bien son individuos cuyas vidas carecen de sentido propio porque no lo tiene tampoco el mundo o las circunstancias que les ha tocado vivir. Cuando la razón de Estado impone sus pautas sobre una sociedad, sin dejar campo para la expresión libre de ideas o propuestas, como ocurrió en la Italia fascista, en la Alemania nazi o en el mundo comunista, los individuos se convierten en simples correas de transmisión de una voluntad superior a ellos. Son marionetas de la historia. De modo que puede ocurrirles, como a Marcello, participar en el asesinato de un opositor, y tal fue el caso del profesor Quadri, para luego enterarse tardiamente de que había una contraorden, con lo cual su acto se revela gratuito e inconveniente. De igual manera, los cambios históricos los toman por sorpresa, y el conformismo que antes los colocaba a merced de un régimen ahora tiene que manifestarse a favor del orden que lo sustituye. Así, quienes aclamaban meses atrás al Duce ahora saludan tumultuosamente su caída arrastrados por un vértigo ajeno a principios y convicciones. Simplemente el re- baño, con otro pastor, ha cambiado de rumbo.
En esta perspectiva, el tema sartreano de la libertad también está presente en El conformista. Para Sartre todo hombre es libre de elegir su destino. La existencia precede a la esencia, una esencia configurada por aquellas elecciones que le dan su sentido a una vida. A primera vista, la elección de Marcello parecería dar razón a Sartre. Bajo el régimen fascista, su único choix o elección posible era el de ser confor- mista o rebelde, como el profesor Quadri. Y Marcello elige ser conformista. Sólo que, como lo hemos visto, esta elección deliberada, movida por la necesidad de no ser diferente a los demás, acomodándose a una situación socialmente plausible, común a la mayoría de los italianos, resulta ficticia, deleznable o al menos caricaturesca ante una realidad interior y exterior que acaba demoliendo sus propósitos. Moravia nos muestra, con su personaje, los límites de la libertad.
Desde luego, el sexo, el erotismo y sus fantasmas, otro tema que desde El amante de lady Chaterley tuvo una presencia muy marcada en la literatura y en el arte del siglo xx, impregna toda la obra de Moravia. Está en La romana, en Agostino, en El conformista y en el resto de sus libros, expuesto siempre con una sensualidad muy mediterránea que no sólo asedia a sus personajes, unas veces a través de palpitaciones adolescentes o de súbitos deslumbramientos en una edad madura, sino en la materia de su escritura, en el lenguaje mismo, utilizado como la paleta de un pintor para describirnos con suma voluptuosidad verbal un seno o un talle. La mujer es un eje de su obra. Sólo que en ese terreno inquietante del sexo, también le abre un espacio a las ambigüedades que un personaje como Marcello intenta enmascarar dentro de sí mismo y que, al mismo tiempo, lo convierten en sujeto de atracción para personajes equívocos.
Claro que sobre conductas y desvaríos eventuales el novelista hace sentir su mirada escrutadora de juez, una religiosidad a la que nadie, en un país profundamente católico como Italia, puede ser ajeno. Amigo de Passolini, expuesto él mismo a ese constante dilema entre la libertad y la repre- sión, la permisividad y la censura, Moravia no puede evitar que la religión de su infancia cubra de turbios escrúpulos las licencias de sus personajes, del mismo modo que uno lo percibe en las películas de Bergman o en las novelas de Graham Greene.
Hombre de su tiempo, el autor de El conformista deja traslucir en su obra influencias del arte moderno. Sobre todo en el siglo xx, las artes plásticas y aun el cine han encontrado equivalencias en la literatura. Son disciplinas que se relacionan estrechamente entre sí. No por casualidad Lorca, Dalí y Buñuel formaron en España un triunvirato estético que admitía grandes analogías en sus diversas expresiones. Moravia, hombre culto, sensible, receptivo, con los sentidos muy abiertos a todas las expresiones del arte, refleja cómo el cubismo penetra su obra. La manera de pintar un personaje, con planos rápidos y fragmentarios, remite inevitablemente a Picasso. ¿Acaso la siguiente descripción sacada de El conformista no recuerda aquel célebre retrato de Dora Maar llorando? «Esta vez Giulia se puso seria, como el tema requería, y bajó los ojos al plato. Mientras, el rostro de la madre sufría una transformación gradual: las lágrimas desbordaban copiosas de los ojos, al tiempo que una mueca patética le descomponía los rasgos fofos y deformes entre los mechones de los despeinados cabellos, de tal modo que colores y trazos parecían confundirse y desdibujarse como vistos a través de un vaso lleno de agua abundante».

Cubismo, pero también surrealismo. Quien haya visto los relojes blandos de Dalí sabe que también esta manera de crear, a partir de la realidad, una tercera forma, es posible lograrla con palabras, escribiendo, narrando. Hay nexos, hilos conductores de todo ese orden en el entramado que le sirve de soporte a la obra de Moravia y muy particularmente a este libro.
Y lo dicho a propósito de la pintura podria extenderse también al cine. La hipérbole visual, que permitió a Buñuel, a Fellini o a Passolini una forma novísima de lenguaje cinematográfico, es utilizada por Moravia para hacer en ciertos momentos un humorístico contrapunto a la opacidad de su personaje. Hay, en efecto, fogonazos fellinescos en la manera como de pronto hace salir al encuentro de Marcello a los diez perros pequineses de su madre. Uno puede sentir el ofensivo olor que despide aquella estancia tras varios días de encierro. La relación que Moravia deja suponer entre aquella anciana declinante y su joven chófer parece extraída también del mundo del celuloide.
Universal y fascinante, Moravia se pasea a través de su obra por todos los códigos de su identidad italiana con la furtiva seguridad de los gatos romanos. Moravia pertenece por entero a Roma, que en última instancia es una ciudad secreta, íntima, recogida sobre sí misma. De alguna manera es atemporal; no pertenece al mundo de internet y de los ejecutivos. Existe desde siempre. No en vano se le llama eterna. Y ese carácter está en su gente. Moravia lo expresa muy bien. Es un observador de su mundo, visto ante todo como una parábola de los comportamientos humanos.
En el mundo editorial, fiel reflejo del mundo que se extiende más allá de las librerías, hay autores que conocen un súbito renombre para eclipsarse luego. En realidad, estas contingencias tienen una importancia muy relativa. El tiempo no es necesariamente un sepulturero porque también consigue más de una resurrección milagrosa cuando en una obra hay valores perdurables. Éste es el caso de Moravia. Y la prueba es la presencia de El conformista en esta colección de grandes autores. Es que el conformista, como personaje de una sociedad, no perteneció exclusivamente a la época de Mussolini. Es un personaje de todos los tiempos y lugares. Responde a una urgencia de identificación para reconocerse siempre en el otro, en el que pasa a nuestro lado; en todos. Esta abolición de la singularidad pone sobre aviso con razón al artista, cuya sensibilidad y vocación buscan lo contrario: exaltar lo propio, lo que nos hace sujetos y no piezas de un engranaje político y social. Moravia, como pocos, supo percibirlo.
Misceláneas