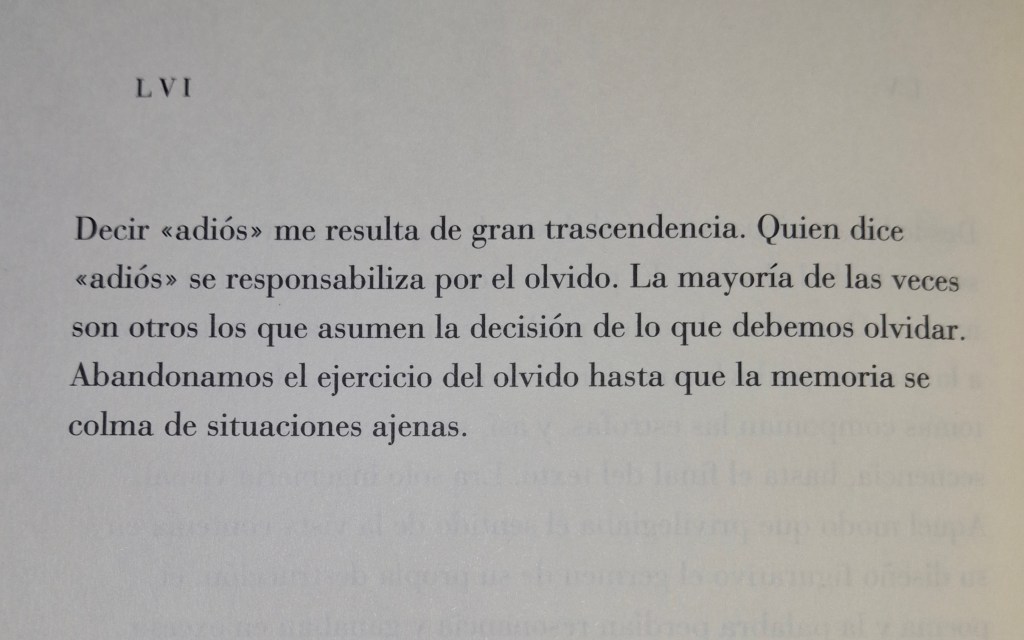por Alexander JM Urrieta Solano
En el sepelio de mi abuela me iba a entrar a coñazos con un enano.
Cuando muere alguien en provincia se cierra la calle frente a la casa con sillas y guirnaldas.
Vienen dolientes del norte y del sur. En cuestión de horas el desconocido es un familiar improbable: la sangre es un asunto de siglos. Congregaciones y logias por igual dejan sus respectivas coronas de diversos tamaños en un orden elíptico a los lados de la urna.
Siempre vuelvo a la casa de Cañete: la escena de una sala repleta de gente y un intenso olor a formol.
Estábamos tan tristes que habíamos perdido el sueño de dos días, ignorando que esa pérdida, o al menos ese vacío que provocan los ausentes, se prolongaría por años.
La comida es un elemento indiscutible y sagrado en la familia, sobre todo en fiestas y velorios. Ese día se preparó carapulcra en cuatro ollas gigantescas. El plato consiste en un guiso de papa seca, comino, cebolla, ajo, ají panca, maní troceado y cerdo. Cuando el guiso hierve se le agrega una barra de chocolate oscuro, que sirve para elevar y calibrar los sabores amargos y ácidos de la papa y el ají; mis tías prefieren el chocolate clásico Sublime. La carapulcra se acompaña con arroz o tallarines y una salsita criolla.
Repartíamos un plato a cada visitante. Ahí fue mi primer encuentro con el enano, que le colgaban las piernas en un largo mueble de la sala. Todos comieron. Faltaba la gente de la calle. Pasé con la nueva ronda. Vi que el enano estaba sentado en otra silla de afuera, como si nada. Se le dio otro plato. En la tercera vuelta lo volví a ver, recostado cerca del portón del garaje, esperando de nuevo.
¿Quién coño es ese enano? No sabemos.
¿Familiar? ¿Amigo? Tampoco sabemos.
Por favor, ese carajo ya ha comido tres veces.
Me le acerco. Me mira y me extiende sus manos. Disculpe, le pido por favor que se vaya.
Oe, si yo apenas he llegado y no he comido nada, dijo el enano.
Lo levanté y le dije que se fuera por la buenas. Lo empujé. El enano en medio de la calle me ofreció la mano, mientras me decía: «no eres hijo de dios, dame la mano».
No te voy a tocar, maldito enano.
Te voy a acusar, dijo, y empezó a bailar un huayno.
Grosero, estás en un velorio, iba a darle una cachetada con el plato.
Fue mi momento Laiseca, solo me faltaba el garrote.
Un primo me agarró por el brazo y me metieron a la casa. El chamo está asado, decían.
El enano después le ofreció la mano a mi tío. Este desistió y el enano entonces dijo: «lo que pasa es que ustedes no son feos como yo». Y se fue corriendo.
Nos cagó… dijo mi tío.
Más tarde llegó un hombre vestido de blanco. Se acercó a una de mis tías. Le dio el pésame mientras le entregaba una piedra de colores en un saquito de tela. Luego colocó dos vasos de agua bajo la urna de la abuela. Declamó unos versos en reverso, como lo hacen los sanadores de la sierra y los encantados de las lagunas.
Unas viejas cubiertas de negro se pronunciaban con miedo desde la placa de sus dientes: «Ese de ahí…no es cristiano, es un rabdomante». Se persignaban y oraban no tanto por la muerta sino para protegerse ellas.
¿Para qué son los vasos?, preguntaba.
Para calmar la sed del viajero, me decían voces confusas por el duelo.
¿Los muertos tienen sed?
El cuerpo ya no, lo sediento siempre es el alma, que sigue andando por ahí.
No sabemos cuánto tiempo le tomará llegar hasta allá, cosa ya tan lejos de aquí.
¿Y dónde queda ese allá?
Nadie sabe, pero no tiene nada que ver con el acá.
La cosa es que tampoco ese allá queda tan lejos. Pero uno por miedo no quiere saber de distancias.
Más tarde, cuando se sacó la urna de la casa para llevarla al cementerio, los vasos de agua burbujeaban y hervían como si alguien con un pitillo invisible los soplara desde el fondo. Pero yo estaba tan entregado a mi dolor que no le di mayor importancia a lo paranormal.
En la calle nos esperaba el pueblo de Cañete, junto a una banda marcial contratada para las procesiones fúnebres. El camino de la casa al cementerio no era largo. Nos movíamos todos con parsimonia por las calles de San Vicente, haciendo paradas e inclinando la urna frente a los lugares donde mi abuela pasó la mayor parte de su vida. Trabajando en el hospital, en la congregación del Opus Dei, en la catequesis de la Iglesia frente a la Plaza de Armas, la calles intestinas del mercado, la entrada colonial del Santuario (en cuyo umbral reposa una pequeña virgen que llora sangre). Fueron en estos jirones donde la abuela fue feliz, entregada a la devoción de sus hijos y nietos, recorriendo los mismos lugares condenados por igual a desaparecer…La música de la banda llevaba toda forma de tristeza a la exageración.
Uno es capaz de palpar la memoria en el éxtasis del recuerdo.
La entrada del cementerio es una calle recta y arenosa, vecina de una cancha de fútbol. La provincia de Lima en general es una inmensa ciudad perdida en el desierto. La banda empezó a tocar unas piezas de marinera norteña. Varios primos con sus pañuelos se pusieron a bailar alrededor de la urna, en la medida que nos íbamos acercando a la necrópolis. Al poner la urna en el altar de la recepción la tierra empezó a temblar. La gente comenzó a gritar. Algunos ojos se voltearon hasta ponerse blancos: «ha muerto una santa», decían, «se ha ido y así se despide del pueblo entero». Varios se desmayaron. Los perros lloraban y los borrachos vomitaban a orillas de las tumbas, apoyándose en lápidas de mármol y ángeles de yeso. La réplica duró apenas un instante, que es lo mismo que la eternidad. Estaba eufórico. Pensé por un momento que me iba a desplomar durante el trance. Tuvieron que pasar muchos años para asimilar los sucesos escalonados y fantásticos de ese día. Siempre tuve problemas de cómo iba a contarlo, cómo se podía plasmar con detalles esas imágenes imposibles de la despedida de mi abuela.
Extraigo una cita del libro de Vivir con nuestros muertos de Delphine Horvilleur:
«Hay muchas maneras de narrar la vida de quienes nos dejan, incluso cuando su desaparición resulta extremadamente dramática. Quizá necesitamos asegurarnos de que nuestra memoria permanece fiel a la complejidad de su existencia, que nunca se resume en el componente trágico de su interrupción.»Me he dicho muchas veces que tanto para mí como para mis seres queridos deseo que el día de nuestro entierro nuestras vidas puedan ser evocadas desde una perspectiva distinta de la tragedia, que se nos brinde la posibilidad de ser rememorados mediante otros léxicos y otros registros, que nuestras vidas puedan verse como un thriller, una serie romántica, una leyenda mitológica o incluso una comedia popular. Lo que sea con tal que en nuestro entierro se nos permita no ser reducidos a nuestras muertes y transmitir cuán vivos estuvimos en vida.»Al releer este fragmento no había considerado que los eventos ocurridos durante el velorio y el entierro de mi abuela no eran sino el resultado de la vida agitada y plena que tuvo. Llena de viajes y personajes extraños, siempre acompañada de alguna que otra situación incomprensible que solo podemos llamar, por falta de palabras, experiencias al borde del milagro. De hecho, la historia familiar es una cadena de situaciones milagrosas que muy pocas veces se recuerdan.
Luego del entierro papá recuerda un evento que yo había olvidado. La familia ya encerrada en casa, evocando historias en torno a la abuela. Ella cultivó en sus hijos una práctica a la que pensé había llegado tarde, pero ignoraba que siempre había estado presente en mi vida: la poesía. Cada hijo, hermano, sobrino y nieto, tenía en su memoria una serie de poemas memorizados que cuando había reuniones especiales declamaban frente a todos. A mi me tocaba el Palabreo de la loca Luz Caraballo, de Andrés Eloy Blanco, poema que era bien recibido por extraños y aparecidos, puesto que parecía sugerir épocas y lugares ajenos a todos. Al terminar era capaz de establecer la distinción de alguien criado en dos tierras distintas: Perú y Venezuela. Creo que en eso radica la lógica religiosa de la poesía, una declaración pública de principios en la que se demuestra a partir de simples gestos el poder de las palabras. A mí particularmente me gustaba mucho los poemas que el azar le otorgó a mis otros primos, que sentía mejores que los míos, más conmovedores, más desgraciados, por mucho que los disfrutara nunca me pude aprender ninguno de memoria. Era grato escuchar a mi primo B. en la sala declamar por enésima vez El payaso de José de Maturana:
Es el payaso en esta vida,
a quien Dios destinó a sufrir
pues tiene que hacer reír
aunque tenga el alma herida.
con su sonrisa fingida,
tiene penas que ocultar
y si el payaso pudiera hablar,
y contar sus amarguras,
hasta las almas más duras
podrían con él llorar.
No pidáis que me ría,
que de mi risa me espanto
he reído tanto, y tanto
carcajadas de dolor
que en este mundo traidor
se aprende a reír con llanto.
Lloramos como los buenos payasos que somos la familia, esa cosa imperfecta y amorfa que, en la definición de Jorge Iván Soto, un niño de 8 años: «Es una reunión de toda la vida». Es curioso pensar que «todo el tiempo nos hemos reído de las incomodidades sin entender que eran los días más felices de nuestra vida.» (El sueño de los héroes). Que lo más valioso de estos eventos de la muerte capaz esté en la capacidad de asimilar la vida posible que, esa persona que se fue, nos ha dejado como enigma. La única gratitud que se nos pide a los que se quedan es la de permanecer unidos en la memoria. Si esto acaso, claro, en algunas familias tiene algún sentido.
No hace falta creer en una forma de vida en el más allá; tampoco en la presencia de almas andantes y sedientas; mucho menos es necesario creer en la presencia de entidades en nuestras casas para reconocer, siguiendo a la rabina Horvilleur, «que todos convivimos con fantasmas…Están los de nuestras historias personales, familiares o colectivas; los de las naciones que nos vieron nacer; los de las culturas que nos acogen; los de las historias que nos han contado (o no), y, a veces, los de las lenguas que hablamos». Ya el asunto es con qué intensidad y propósito conservamos en el recuerdo la memoria de ellos, nuestros muertos.
Hoy mi abuela estaría cumpliendo 94 años.
Me valgo de la anécdota de la muerte para destacar el valor de la vida. Ella, como todo fantasma, lleva consigo la huella de su historia deshilachada, repartida en cada miembro que la recuerde, siempre atenta a regresar. Esperando plantar en cara esas historias para ver de qué manera repercuten en nosotros en un momento específico, uno que cada instante deja de pertenecernos.
Enlisto, como de costumbre, algunas definiciones sobre la muerte:
Para Ancízar Arley López, de 11 años: «Es una cosa que no regresa»
Para Juan Esteban Restrepo, de 10 años: «La muerte es cuando yo muero por causa del cuerpo»
Para Edison Hidalgo, de 12 años: «Es algo que dios hizo por nosotros»
Para Jorge Andrés Giraldo, de 6 años, la muerte es: «El país.»
¿Y dónde queda la vida?
Para Nelson Ferney Ramírez, de 7 años, la vida es una: «Fuerza profundamente del corazón»
Para Walter de Jesús Arias, de 10 años: «La vida es trabajo, amargura y libertad»
Para Juan Pablo Cardona, de 12 años: «Sentir, nacer, tener esperanza en que uno es uno»
Para Lina María Murillo, de 10 años: «Lo que se toma y se pierde cada día en la tierra.»
Misceláneas